Epílogo de Pergamino Médico: Biografía de Oswaldo Angulo Arévalo, escrita por su hijo Oswaldo Mauricio
Por Stevenson Marulanda Plata

Juvenal Urbino de la Calle, el imaginario médico del Macondo cartagenero de finales del siglo XIX y principios del XX, de El amor en los tiempos del cólera,con su nariz de perro busca muertos, al olisquear las moléculas odoríferas que se arremolinaban en nubes invisibles en la penumbra de la mortal escena, concluye de manera incontestable que no es necesario hacer autopsia al tieso cuerpo azul de su amigo, el anciano fotógrafo antillano Jeremiah de Saint-Amour, quien se había suicidado. Su exploración olfativa forense, al ventear semiológicamente el fúnebre habitáculo, percibe el morboso y penetrante rastro químico del olor a almendras amargas, característico de los vapores de cianuro, confirmando de manera certera la causa de su muerte.
Chiriguaná: un verdadero Macondo
“Este municipio está ubicado en el centro del Cesar, en la región Caribe colombiano, entre ríos, tierras sabanosas y un majestuoso complejo cenagoso, el cual yo, particularmente siendo niño, pensaba que era Macondo. O que, por ahí, metiéndose en un camino de esos, llegaríamos a él”
Con estas palabras, Oswaldo Mauricio embobinando un enorme amor filial en Pergamino Médico evoca a la región del Caribe colombiano donde se desenvuelve la vida médica rural de su padre, Oswaldo Angulo Arévalo.
Esta biografía es un homenaje al humanismo, a la ética, al conocimiento y a la entrega total de este médico del mundo real del centro del Cesar que, así como en los amores ficticios macondianos, Meme Buendía se entregó a Mauricio Babilonia “sin resistencia, sin formalismos, y con una vocación tan fluida y una vocación tan sabia”, asimismo Oswaldo se consagró al servicio de la gente más vulnerable de su Macondo real y al desarrollo emprendedor de la medicina moderna vallenata.
—¿Doctor Oswaldo, usted lo va a operar o le va a hacer la autopsia? —
Tras nueve horas de rústica cabalgadura, descendiendo por las escaldadas, resecas y pedregosas cornisas del lado colombiano de la Serranía del Perijá, llegaron al fin a un pueblo caliente y polvoroso recostado en el borde oriental de la Depresión Momposina, al pie de la Ciénaga de Zapatosa. En este vasto piélago cenagoso —el más grande nido de aguas maternales de Colombia—, se abrazan pródigamente los ríos Magdalena, Cauca y Cesar.
Exhaustas y deshidratadas, entraron al pueblo tres mojosas e ilíquidas siluetas quijotescas: un burro, un niño abrasado en fiebre y su madre. Las tres, sin un peso en el bolsillo, estaban cubiertas de un polvo de tierra amarillo y pegajoso.
La batalla contra la infección era infernal. Las alas del corazoncito pediátrico, como caballo desbocado, volaban en taquicardia queriendo sacar de su pecho esa tierna semilla palpitante.
El crujido del maderamen del músculo cardiaco que resonaba como un lamento profundo en la membrana del estetoscopio del doctor Angulo, intentaba con cada desesperado chasquido, recomponer el déficit de oxígeno y el escaso líquido vital que aún quedaban rodando, dando lástima en sus precarios resquicios circulatorios. En el agitado pecho, los pulmones suplicantes, quemándose en esa hoguera inflamatoria, también recalentados por la fiebre de la sangre, se ahogaban en una atosigante sed de aire. Mendicante y casi resignado, todo el pecho clamaba al cielo la clemencia del oxígeno para continuar una guerra que ya parecía perdida.
El pobre angelito de Poponte crucificado en ese vía crucis por la fiebre incandescente, arañaba el borde de la oscuridad profunda y eterna. La lucha contra la pandilla de bacterias intestinales que, fugadas a través de un portillo en su apéndice podrido, habían asaltado a mansalva su sangre y reclamaban su vida como botín de guerra.
Un decreto darwiniano
El suicidio renal: la lealtad de los riñones con la vida llega hasta el fin.
Acosados por la implacable resequedad debido a la calentura de la sangre y de todos los caminos orgánicos por donde ella pasa, los riñones del niño, en un acto heroico de fe solidaria, ahorraron hasta la última e infinitesimal gota de agua. Resteados y estoicos, como esclavos al límite, le sostuvieron la caña a la deshidratación hasta la última zanca, cuando el resignado lomo cuadrúpedo estacionó su carga de dolor frente al consultorio de Oswaldo Angulo Arévalo, instalado en una callecita de Chiriguaná: aquel Macondo polvoriento y olvidado, vivo y real.
Durante los últimos tres días de cabalgadura con sus noches enteras, la sesuda solidaridad de los riñones no permitió que ni una suplicante gota de sangre intoxicada pasara por sus filtros. Su purificación les estaba vedada. Un decreto evolutivo darwiniano —que prioriza el agua como recurso esencial para la supervivencia por encima de la purga sanguínea— clausuró de manera implacable el acceso a los coladores renales.
Los organismos vivos se inflaman, los muertos se pudren
Este sacrificio de austeridad, esta isquemia sanguínea, representaba un inmenso riesgo para la salud y la propia vida de los riñones. En todo cuerpo sanguíneo, cualquier porción de tejido que se aísle del resto de la circulación comienza a “pudrirse” en vida. Necrosis o infarto son los nombres científicos de esta “podredumbre en vida”, mientras que isquemia es el angustioso déficit de sangre que la precede. La isquemia renal fue el azaroso campanazo que marcó el preludio del suicidio de los dos riñones del niño de Poponte asado en fiebre.
Afortunadamente, el doctor Oswaldo Angulo, como un ángel del camino, evitó este sacrificio. El holocausto circulatorio total no ocurrió. El cuerpo del niño se inflamó, pero se pudrió, porque no se murió. Sus poros renales soportaron la isquemia de manera valiente sin llegar al irremediable infarto o necrosis.
“Ninguno de los muertos que he visto en mi vida parecía tan muerto como ese pobre muchacho” —dijo el padre Ángel.
Lo bajaron del burro en colapso ácido, químicamente premuerto, en el borde del fondo profundo de la muerte ácida por shock infeccioso. El paro cardiaco era inminente.
—Está en estado séptico, está en sepsis— pensó el joven médico rural en su año de servicio social obligatorio— Tiene una septicemia que lo está matando.
La sangre del niño de Poponte, asada en la inflamación de la fiebre, era un caldo ácido corrosivo y mortal.
Los venenos ácidos que se acumulaban minuto a minuto en en su sangre, sin ninguna posibilidad de purga debido a la isquemia renal que taponaba sus poros de desecho, eran las monedas con las que el taxímetro de la muerte recortaba minuto a minuto su frágil existencia.
Todos los ácidos orgánicos —láctico, úrico, radicales libres— refulgían en su sangre, trepando los picos más elevados que solo alcanzan los cóndores legendarios del Cerro Pintao, de Villanueva, de Urumita, de El Molino y de La Jagua. En esa química sanguínea de agonía terminal también volaban altos el potasio, el amoniaco, la creatinina y la urea.
—Dice que se está muriendo por mí, como si yo fuera un cólico miserere—. Remedios la Bella, en Cien años de soledad.
Desde los tiempos de la medicina virreinal —mágica, indígena y religiosa— de los siglos XVI, XVII y XVIII, pasando por la medicina romántica francesa del siglo XIX y mediados del XX, mucho antes de la comprensión científica del lenguaje molecular distópico y tiránico de esta fiebre sanguínea llamada sepsis, y antes de la invención de los sueros intravenosos, los antibióticos y la cirugía con anestesia segura, esta catástrofe abdominal era, irremediablemente, una sentencia de muerte. Solo el compasivo cielo, con su infinita misericordia, podía apiadarse de su víctima. Por eso la llamaban “cólico miserere”.
Falla Múltiple de Órganos
El padre Ángel con “aterrorizada piedad” contempló en el consultorio de La calle de los turcos del doctor Octavio Giraldo a la “criatura de sexo indefinible, extendida en una estera, en los puros huesos, enteramente forrada en un pellejo amarillo”.
En el mismo estado esquelético del niño del doctor Giraldo —el médico ficticio de La mala hora— llegó al Macondo verdadero de Chiriguaná el huesudo niño del doctor Angulo: podrido como un albañal medieval londinense, con la panza putrefacta repleta de miasmas.
Oprimido por la autoridad orwelliana, tiránica y despótica de la septicemia, provocada por una horda de bacterias criadas en una sopa de peritonitis rebelde que habían invadido su sangre y, a través de ella, todos sus órganos, el pobre niño de Poponte era un mártir de la lejanía del Estado y de las trochas profundas de la Colombia polvorienta.
Su desgracia fue una apendicitis aguda que se le pudrió en esos displicentes caminos de montaña, por donde también viajaba la vagabunda juglaría vallenata, heredera de Francisco El Hombre, el hombre que, montado en su burro “Aguanta parranda”, venció al Diablo en uno de esos recovecos en un duelo de piqueria de acordeón y canto sacro invertido.
La septicemia es una orgía inflamatoria donde los órganos vitales —sangre, pulmones, riñones, hígado, corazón y cerebro— sucumben secuencialmente, como fichas de dominó, al fuego inflamatorio de esta fiebre sanguínea, quedando fundidos e inservibles, fallidos como carcazas requemadas por la arena y el sol en un abrasador desierto.
Esta “Falla Múltiple de Órganos” —lenguaje de la biología molecular del romántico “cólico miserere”— es una condena de muerte sin segunda instancia, todo es cuestión de tiempo. A menos que se actúe con rapidez, utilizando todo el arsenal médico-humanitario disponible, como lo hizo Oswaldo Angulo, un médico rural de veintitantos años del Macondo chiriguanero.
“El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.” —William Osler— Oswaldo Mauricio en Pergamino Médico.
El doctor Angulo, heredero de la medicina romántica francesa, aprendida en la Universidad de Caldas con internado en Hospital San Gerónimo de Montería, basada en el lenguaje de signos y síntomas de una persona enferma —la noble y nostálgica semiología del país galo—, sin recurrir a pruebas de laboratorio ni sucumbir a la presión asfixiante de la costosa y sofisticada tecnología diagnóstica moderna, solo con la agudeza de su vista, la confianza en la conciencia táctil de sus manos y el poder de discernimiento, persuasión y disuasión de su intuición clínica, diagnosticó de manera inapelable, al estilo de Urbino cuando desentrañó la causa de la muerte de Jeremiah de Saint-Amour, la gravedad de la peritonitis del niño de Poponte.
“La dueña de la farmacia se había tomado la molestia de venir hasta el consultorio a decirle a mi padre que esta vez no le podía fiar a la señora, porque sabía que, una vez más, mi padre era el que terminaría pagando todos los medicamentos de los pacientes que llegaban”. Oswaldo Mauricio en Pergamino Médico
La seguridad social, tal como la conocemos hoy en Occidente, tiene sus raíces en Alemania. Su origen se encuentra en una compleja mezcla de estrategia política y miedo, en una Europa conservadora y monárquica que enfrentaba múltiples crisis. Aún marcada por las secuelas de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, la Europa del siglo XIX vivía el auge de la Revolución Industrial, caracterizado por el maltrato laboral y las condiciones inhumanas de los trabajadores. Paralelamente, las potencias europeas competían vorazmente en la repartición colonialista de África, alimentando tensiones que desembocarían en la Primera Guerra Mundial.
En este contexto convulso, la publicación en 1848 del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels encendió las alarmas entre las élites gobernantes. Con una introducción que resonó como un eco inquietante, el manifiesto declaraba:
“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías alemanes.”
El Canciller de Hierro, Otto von Bismarck, comprendió rápidamente el peligro que esta idea representaba para la estabilidad del recién fundado Imperio Alemán y del resto de Europa. Motivado más por el temor al socialismo marxista que por un espíritu altruista, Bismarck diseñó el primer sistema moderno de seguridad social. Con ello buscaba neutralizar las tensiones sociales, desactivar las demandas de los movimientos obreros y asegurar la lealtad de los trabajadores al Estado.
El innovador programa de Bismarck ofrecía protección frente a enfermedades, accidentes laborales y la vejez, convirtiéndose en un modelo pionero para el resto del mundo. Sin embargo, este avance también reflejaba las contradicciones de la época: un intento por mitigar las profundas desigualdades que la propia Revolución Industrial y el colonialismo habían exacerbado.
Así, la seguridad social surgió como un instrumento político, pero su impacto trascendió al transformar la relación entre el Estado y sus ciudadanos, sentando las bases para la concepción moderna de los derechos sociales. Ver: https://epicrisis.org/2024/12/20/un-fantasma-recorre-europa-el-fantasma-del-comunismo/
Era 1977, casi todos los gastos clínicos eran asumidos directamente por el bolsillo del enfermo. No existía la ley 100 de seguridad social, una criatura quimérica como los personajes macondianos, de espíritu marxista-bismarckiano y alma capitalista que, aunque pervertida por la corrupción, desde 1993 ha amparado financieramente a la población pobre o rica.
Crónica de un acto de un médico rural en el Macondo real
Después de la administración intravenosa del misericordioso suero con minerales fisiológicos y antibióticos, que él mismo doctor Angulo había fiado a Betty la señora de la farmacia del pueblo, el decreto darwiniano de ahorro hídrico inmediatamente perdió su efecto, y los leales riñones del pobre niño de Poponte asado en fiebre, comenzaron a destilar sus primeros cauces ambarinos purgando su sangre de basura y ácidos inflamatorios mortales.
Fue aquel primer orín el memento mori cuando el médico de servicio social obligatorio del Macondo real que, con el repentismo certero del Compay Chipuco —“el vallenato de verdá, el de las patas bien pintá —”, y la determinación glacial del témpano de hielo de Úrsula Iguarán, al rompe, decidió ingresarlo al manso quirófano de pueblo del Hospital San Andrés de Chiriguaná, desafiando la mordaz ironía de quienes lo acusaban de confundir un acto médico clínico con la insensatez de pretender ejecutar un acto médico forense postmorten — una autopsia— en una persona viva y anestesiada.
Al igual que el ficticio Juvenal Urbino, quien con un acto médico olfatorio forense postmorten detectó el olor a almendras amargas característico de los vapores de cianuro evitando la autopsia de su amigo, el fotógrafo de niños antillano, en El amor en los tiempos del cólera, Oswaldo Angulo, con un acto médico clínico humanitario evitó la autopsia del niño de Poponte asado en fiebre.
La vocación humanitaria, el conocimiento y la destreza clínica de este acto médico clínico ejecutado por un médico general en el Macondo profundo, real y verdadero, contra todo pronóstico, triunfó sobre la tragedia de recibir un certificado de defunción, como el que recibieron los padres de Santiago Nasar — Cayetano Gentile Chimento el estudiante de medicina de la Universidad Javeriana asesinado en la vida real en Sucre, Sucre, en 1951 por cuestiones de honor vaginal — en Crónica de una muerte anunciada
La vocación humanitaria, el conocimiento y la destreza clínica de este acto médico, ejecutado por un médico en su año rural social en el Macondo profundo, real y verdadero, triunfaron, contra todo pronóstico, sobre la tragedia de recibir un certificado de defunción. Una tragedia semejante a la que enfrentaron los padres de Santiago Nasar —Cayetano Gentile Chimento, el estudiante de medicina de la Universidad Javeriana, asesinado en la vida real en Sucre, Sucre, en 1951 por cuestiones de honor vaginal— en Crónica de una muerte anunciada.
De no haber sido por este noble acto médico que desinflamó la sangre del niño y resucitó sus órganos, su certificado fúnebre en el libro de defunciones de Chiriguaná, como una fría lápida, inevitablemente habría rezado así:
Causas de muerte:
1. Causa inmediata: paro cardiaco por acidosis metabólica, debida a
2. Falla múltiple de órganos, debida a
3. Peritonitis generalizada, debida a
4. Apendicitis aguda perforada y necrosada de nueve días de evolución sin tratamiento.
Esta es la narración de la parte mecánica de este humanitario acto médico narrada por Oswaldo Mauricio en Pergamino Médico:
“Con la misma convicción que traía, ingresa seguidamente a cirugía, en la cual encuentra muchísimo tejido necrosado, literalmente muerto, donde empieza a retirar eso con mucho cuidado de no desgarrar el intestino, a su vez, con mucha sutilidad, ya que observa el apéndice destruido. Ejecuta maniobras de aspiración y lavado, pero también toma la decisión de no cerrar; esto es debido a que sabía que el cuerpo, en sus tejidos, no tenía capacidad de cerrar, debido a la alta desnutrición; por ello lo dejó abierto con unos drenajes, para al día siguiente, con sedación, poder hacerle la respectiva curación y así por los siguientes quince días”
La inapelable línea digital de la muerte en la UCI
Siete años después de la epopeya clínica del niño de Poponte, asado en fiebre, otra lucha ardiente se libraba a 2640 metros de altura contra la dictadura totalitaria de la muerte séptica. El taxímetro de la muerte infecciosa abdominal —una criminal conspiración molecular que somete a cada órgano vital a su tortura ácida—, era un tren distópico descarrilado. Sus dictámenes ácidos manipulaban a su antojo totalitario toda la perversa cascada de la información biológica de la criminal inflamación séptica peritoneal.
En la UCI de “El Loco Gómez”, Alonso Gómez Duque —pionero de las unidades de cuidado intensivo en Colombia—, sinuosos trazos de curvas digitales, animadas por un silbido de culebra, iluminaban las pantallas de televisor instaladas en el segundo piso del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Sus danzas serpenteantes traducían los crueles datos biológicos que la angustia existencial de cada órgano vital gritaba desesperadamente. Finalmente, al cabo de pocos días, resignadas ante la dictadura de la muerte ácida de la infección total, muchas de estas rayas electro-biológicas se alineaban en una recta implacable: la inapelable línea digital de la muerte ácida en la UCI. peritonitis, la sepsis, el shock séptico, la acidosis metabólica, la falla múltiple de órganos
La Bolsa de Borráez
La Bolsa de Borráez como el Niño Jesús no podía nacer en un sitio distinto. Era 1984, el distópico año orwelliano cuando otro médico del Macondo real, clavado en la Colombia andina —otro Oswaldo, alumno del Loco Gómez—, luchaba junto al Departamento de Cirugía de la Faculta de Medicina de la Universidad Nacional contra la inapelable línea digital de la muerte séptica en la UCI del Hospital San Juan de Dios de Bogotá
El ingenio de Oswaldo Alfonso Borráez Gaona —mi entrañable compañero de residencia en Cirugía General, del programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollado en el ya extinto Hospital San Juan de Dios de Bogotá— consistió en su agudeza clínica para dar una solución simple a un problema complejo: la indomable y autoritaria sepsis abdominal.
En aquellos años de residencia, al “Viejo Man” —así nos llamamos mutuamente desde esos tiempos estudiantiles— se le ocurrió una idea brillante: no cerrar la “Caja de Pandora”, como los médicos solemos llamar al abdomen enfermo debido a todos los misterios que encierra, después de abrirla para tratar catástrofes como peritonitis severas o traumas complejos.
Sin embargo, el Viejo Man, hoy vicepresidente del Colegio Médico Colombiano, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, magistrado del Tribunal de Ética Médica de Bogotá, expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y presidente de la Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional (AEXMUN), tampoco dejaba la “Caja de Pandora” abierta a la intemperie a merced de aire.
Este médico del Macondo andino, tras realizar los procedimientos quirúrgicos reglamentarios que dictaban los daños establecidos y llevar a cabo meticulosos y exhaustivos lavados y limpieza de la podredumbre, pus y detritos con abundante suero, astuto, como los gatos, con el mismo forro plástico, interno y estéril, de las bolsas de suero, tapaba la boca de la herida de la “Caja de Pandora” cosiendo los bordes de la piel a los de la bolsa con nudos de costura simples.
Esta carpa plástica temporal —gratuita, fácil de colocar y de retirar— facilita la limpieza repetitiva y planificada de la cavidad abdominal, permitiendo eliminar secreciones acumuladas y toda clase de miasmas y emanaciones tóxicas.
La bolsa del Viejo Man detuvo, de modo significativo para la historia de la cirugía mundial, el implacable avance del taxímetro de la muerte infecciosa abdominal. El efluvio informático totalitario y tóxico-inflamatorio de la criminal dictadura distópica de la fisiopatología orwelliana de la sepsis abdominal cedió ante la pulcritud y la sistemática limpieza repetitiva de la “Caja de Pandora” ideada en un viejo y entrañable hospital bogotano que ya no existe, donde aprendíamos sepsis y trauma por rebosamiento.
En pocos años, el uso del plástico de Borráez se extendió desde los quirófanos del viejo San Juan y de las rayas agónicas de la criminal conspiración molecular de los monitores de la UCI del Loco Gómez a las escuelas de medicina y quirófanos de los cinco continentes. Primero fue conocida como la Bolsa de Bogotá, pero con justicia, pasó a llamarse como debía ser: Bolsa de Borráez.
Oswaldo Alfonso Borraez Gaona, nacido en Cachipay, provincia de Cundinamarca con su bolsa plástica partió en dos la historia mundial de la peritonitis, la sepsis, el shock séptico, la acidosis metabólica, la falla múltiple de órganos y la herida quirúrgica abdominal. Dicho de otro modo, partió la muerte por infección abdominal en un antes y un después.
“¡Pinche cabrón! ¡Aguántate un poco más para que chingues colombianos! ¿Cómo te vas a despachar nueve próstatas?”
El doctor Oswaldo Angulo realizó su especialización en Urología con brillo excepcional entre 1984 y 1988, en el Hospital Centro Médico Nacional La Raza de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Las nueve próstatas que le valieron este regaño del jefe de cirugía fueron operadas de un solo jalón en una intensa jornada quirúrgica, que comenzó a las siete de la mañana y terminó a las cinco y treinta de la tarde, en la Clínica de Tlatelolco, una institución periférica de la red del Instituto Mexicano del Seguro Social, que formaba parte del circuito de rotaciones obligatorias para los residentes de Urología. Los imanes de Melquiades ansiosos lo estaban esperando.
Los imanes de Melquiades y la medicina vallenata.
La medicina vallenata, como su música, ha experimentado un desarrollo exponencial, capaz de resolver la gran mayoría de las necesidades médicas de la región. “En la década de los cincuenta, en Valledupar ni en Riohacha se hacía siquiera un cuadro hemático; tocaba ir a Santa Marta”, me dijo Gregorio Marulanda Aarón, el “Tío Goyo”, médico egresado de la Universidad de Antioquia, quien en julio de 2024 celebró sus 103 años.
La Capital Mundial del Vallenato y la Zona Bananera, en su época de esplendor, protagonizaron una competencia fraternal que, desde la segunda década del siglo XX, comenzó a atraer a los mejores músicos, cantantes y compositores de la región. Este pulso artístico favoreció a la Ciudad de los Santos Reyes. De manera semejante, como los imanes de Melquíades, Valledupar fue recogiendo el talento profesional y el emprendimiento empresarial que, al igual que los cantos y acordeones, brotaban silvestres en esta fecunda floresta.
Hoy, la medicina vallenata ostenta estándares de alta calidad en todas las especialidades, así como en métodos diagnósticos de vanguardia. Así lo destaca el eminente médico urumitero, el cirujano y gastroenterólogo Luciano Aponte López, en su espléndida y exquisita obra Historia de la Medicina en el Valle del Cesar y Ranchería. Siglo XX y dos primeras décadas del siglo XXI.
Oswaldo Angulo, atraído por la fuerza irresistible de los imanes de Melquíades, regresó a la Capital Mundial del Vallenato tras culminar exitosamente los cuatro años de residencia en Urología en el gran país azteca. Llegaron con él su abnegada esposa, Margarita Arévalo, y su hijo mexicano, Oswaldo Mauricio Agudelo Arévalo.
Los hombres mayores de la Ciudad de los Santos Reyes —declarada recientemente Ciudad Creativa de la Música por la Unesco— así como los de toda la provincia cesarense y guajira, recibieron con alborozo exultante al hijo de Chiriguaná. Sus próstatas, su sistema reproductor, su virilidad, sus riñones y vías urinarias ya no tendrían necesidad de buscar alivio, consuelo y cura urológica fuera de la región; serían tratados con delicadeza y exactitud científicas y con la misma vocación humanitaria dispensada en sus años de médico general en el Centro de Urología del Cesar que fundó en Valledupar en 1988.
Oswaldo Angulo para gloria de Chiriguaná, del Cesar y de todos sus amigos es un urólogo de mucho pergamino: cofundador de la Sociedad Cesarense de Urología, Miembro Emérito de la Sociedad Colombiana de Urología, miembro de la Asociación Americana de Urología, de la Asociación Europea de Urología, del Colegio Americano de Urología, de la Confederación Americana de Urología,
El acto médico: el principal acto de un sistema de salud

Cada vez que visito el Ministerio de Salud y alzo la vista encima de los ascensores del primer piso, un estremecimiento recorre mi cuerpo. Observo la foto del Viejo Man, al lado de figuras titánicas de la medicina, la salud y la ciencia, entre muchos otros: el ingeniero eléctrico bogotano Jorge Reynolds, creador del marcapasos; el neurocirujano barranquillero Salomón Hakim, inventor de la válvula para la hidrocefalia; el catalán barcelonés José Ignacio Barraquer, el visionario “padre de la cirugía oftalmológica”; mi profesor y mentor amado, José Félix Patiño Restrepo, mi profesor, Manuel Elkin Patarroyo, pionero en el San Juan de Dios de la inmunología en la Universidad Nacional y el pediatra de San Martín (Meta), educado en Zipaquirá, Édgar Rey Sanabria, quien concibió el programa Mamá Canguro también en el extinto y glorioso hermano del viejo San Juan, el Instituto Materno Infantil.
Al contemplar sus rostros y haciendo de sus vidas un fogonazo biográfico instantáneo, no puedo evitar preguntarme: ¿cuánta calidad de vida han prodigado y cuántas vidas han salvado y seguirán salvando los actos médicos y de salud que constituyen el legado que estos gigantes nos dejaron?
Los actos médicos anónimos
De la misma manera que subo la vista sobre los ascensores del primer piso del Ministerio de Salud, debo bajarla al Macondo profundo y real colombiano y contemplar los rostros anónimos de decenas de miles de médicos macondianos que día a día ejecutan actos médicos de la más alta categoría moral como el del niño de Poponte, que son invisibilizados e infravalorados por la burocracia privada y gubernamental, y frecuentemente manchados por el manto corrosivo y casi genético de la corrupción colombiana
Pergamino Médico
“Ven, querido padre, sube a mis hombros;
yo te llevaré sobre mis espaldas, y ese esfuerzo no me pesará.
Sea cual sea el destino que nos aguarde, un único y común peligro
y una misma salvación compartiremos ambos.”
La Eneida, Virgilio
Pergamino Médico es un texto evocador y provocador, escrito en un lenguaje llano y sencillo, como ellos, los Angulo, que invita a reflexionar sobre la importancia de la medicina en contextos marginales y sobre el papel del médico como agente de cambio y esperanza en un mundo lleno de adversidades.
La vida y obra de Oswaldo Angulo Arévalo, reconocida por el Colegio Médico del Cesar y Valledupar con la distinción: “por su ética meritoria, su abnegada labor profesional y su invaluable servicio a favor de la humanidad”, y contada por su hijo en medio de la precariedad macondiana, exalta la figura del médico general rural colombiano y del especialista emprendedor que, a pesar de las carencias, su labor emerge como un pilar fundamental de la comunidad. Su historia, entretejida con la escasez y la entrega absoluta, evoca las epopeyas de los héroes anónimos que moldean la identidad de una región olvidada.
Como Eneas cargó a Anquises sobre sus hombros para huir del fuego devorador de Troya, así su esposa Margarita Arévalo y sus hijos, Oswaldo Mauricio e Ivonne Margarita, llevan a su esposo y padre en la memoria y el alma, no como un peso, sino como el más sagrado y grande de los amores.
Pos scriptum:
1. Al igual que Oswaldo Angulo y tantos otros colegas de la Colombia polvorienta, yo mismo debí haber sido un médico del Macondo real. No fue así; mi destino tomó otro rumbo, pero esa es otra historia que algún día contaré.
2. Recomiendo la lectura del libro “Los médicos de Macondo” de Juan Valentín Fernández de la Gala, quien explora magistralmente la confluencia entre la medicina y la narrativa en las obras de Gabriel García Márquez. En esta obra, destaca la precisión clínica y la rica interacción entre los estudios médicos y el arte literario.
3. Estoy cometiendo una injusticia con las demás profesiones de la salud: enfermería, terapias física, ocupacional y respiratoria, fonoaudiología, odontología, nutrición y dietética, instrumentación, bacteriología, optometría, química y farmacia, psicología y gerontología. Los actos profesionales de estas disciplinas —humanitarios, compasivos y cargados de amor al prójimo—, cuando se suman, superan con creces a los actos médicos.




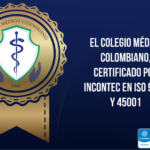




Deja un comentario