Ni la comida ni el agua son medicamentos ni vacunas: y cuando la escasez de ellas dos entra campante por la puerta grande de adelante a la UCI, en el estuche de un cuerpecito wayuu masacrado sin piedad cristiana por la desnutrición.
Por: Stevenson Marulanda Plata. Presidente del Colegio Médico Colombiano
“La atención primaria en salud con carnet de una EPS fracasó rotundamente en la etnia wayuu”:
José Octaviano Liñan
—¿Oye tú, quieres que te eche el cuento del gallo capón?
—No—
—No, no. Que si quieres que te eche el cuento del gallo capón—
—Ya te dije que no—
—Ya te dije que no, no. Que si quieres que te eche el cuento del gallo capón—
—Deja la mamadera de gallo, respeta—
—Deja la mamadera de gallo, respeta, no. Que si quieres que te eche el cuento del gallo capón—
“Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón (…) así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras”. Gabriel García Márquez. Cien años de soledad.
El cuento del gallo capón, no es un invento literario de García Márquez, era un juego que jugábamos los niños en toda la Provincia de Padilla hasta pasado un poco la mitad del siglo pasado.
El distante Gobierno, desde la remontada capital andina, en un sus últimos estertores y en un acto de extremaunción, había montado en un avión de Avianca a una partida de funcionarios, consultores, expertos y asesores, rumbo a Riohacha, armados hasta los dientes con abigarradas diapositivas a conversar sin tregua, a repetir durante horas y horas, como el cuento del gallo capón, hasta los límites de la exasperación: lineamientos, hoja de ruta, metodología, estudios, modelos, fases, herramientas, pautas, retos, caracterización….
…Y por la tarde, otra vez, a la sazón de los 38 grados de afuera, y de las gotas gruesas de sudor frío del aire acondicionado adentro, otra voz andina y docta, esta vez suave y femenina, recitaba sin alma:
—Fortalecer capacidades, derechos de los grupos étnicos, materialización, articulación de los distintos actores, superar las barreras culturales, factor clave…, enfoque diferencial, saberes, medicina ancestral, atención integral de la familia ….
En eso… ahí… sentí un pálpito de horror….
—Señores buenas tardes, qué pena, no pude venir esta mañana, estaba en las diligencias de la velación y el entierro de otro niño—-Dijo, en buen español, muy consternado y decentemente, Javier Rojas, una de las autoridades wayuu que hacía parte de la reunión.
—Señor Javier, no sabe cuánto lo siento, qué pesar la muerte de este angelito—-Dijo el jefe de la comisión andina, muy apesadumbrado.
Y la conferencista continuó con la sarta de enunciados sin alma:
Modelo y diálogo interculturales, transversalidad, ejes temáticos, extramuralidad como estrategia para la dispersión, administración de la gestión del riesgo en salud…
Los trajo asustados, como alma que trae el Diablo, una reciente orden de seguimiento judicial a la sentencia 302 de 2017 de la Corte Constitucional, porque, como el cuento del gallo capón, llevan más de cinco años mamándole gallo. Este trascendental fallo declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, debido a la mortandad wayuu, sobre todo tepichikana* (niñez wayuu: tepichi niño o niña y kana plural) por física hambre y sed, situación que la Honorable llamó “vulneración masiva y sostenida de los derechos del pueblo wayuu”, y conminó al presidente de la República, al ministro de salud, al gobernador de la Guajira y a los cuatro alcaldes a tomar las medidas necesarias para conjurar dicho estado de cosas.
Fue el jueves 28 de julio. Yo asistía virtual desde Bogotá en mi calidad de asesor científico ad honorem del pueblo wayuu para el seguimiento y el cumplimiento de esa transcendental orden judicial.
Allá en lontananza, en esa Colombia profunda, infinita y miserable, de nulas humanidades, de errores humanos en medio de la nada de ese inmenso y estéril desierto de 15.000 kilómetros cuadrados (solo la Uribia rural y dispersa, es más grande que todo el departamento del Atlántico y que todos los departamentos del eje cafetero), miré la cara del hambre, a la sed y a la muerte tepichikana; de frente, durante nueve meses del 2016, en la cumbre de la fatal y tormentosa borrasca guajira, cuando fui su secretario de salud. Una experiencia cruenta, amarga, cruel y peligrosa que no deseo a nadie, ni repetiré jamás en ese Estado fallido y de cosas inconstitucionales, que es mi departamento.
Sufrí de impotencia y burnout. Entre otras cosas, estupefacto, además de, escribirle una carta abierta y pública (Las dos orillas) al entonces ministro de salud Alejandro Gaviria que intervino la salud de La Guajira en el 2017 (con más pena que gloria), para llevar a una ranchería de Manaure a la Academia Nacional de Medicina junto con profesores de medicina social y antropólogos de la Universidad Nacional, y luego hacer un foro sobre el hambre wayuu en la Academia, aprendí que:
*El hambre y la sed no se pueden medicalizar. Craso error.*
Ni la comida ni el agua son medicamentos ni vacunas: y cuando la escasez de ellas dos entra campante por la puerta grande de adelante a la UCI, en el estuche de un cuerpecito wayuu masacrado sin piedad cristiana por la desnutrición: ceniciento, reseco, livianito, sin una gota de lágrima ni de orines, piel translúcida y huesos a la vista, débil, deshidratado, arrugado, sin mente, y sin el mínimo vital de proteínas ni electrolitos, con neumonía trilobar y falla renal, químicamente muerto, el Estado social de derechos fundamentales sale desmandado corriendo, humillado por la puerta chiquita de atrás.
Yo lo ví.
Y como espejo de esta idea se me ocurrió esta otra:
La acechanza de la muerte wayuu por el brutal asedio atávico del hambre y la sed, no la va a conjurar el sistema sanitario occidental con sus carnets, EPS, ADRES, UPC, IPS, UCI, ESE, MIAS, MAITE, RIAS, SISPI, EPSI, atención primaria en salud, redes integrales e integradas, equipos extramurales, ni legiones de cachacos andinos echándonos el cuento del gallo capón, viaticando ni interviniendo las instituciones guajiras.
Tampoco carros tanques, ni el ICBF con sus paquetes de comida arijuna, ni el PAE; y mucho menos la sola medicina ancestral wayuu.
Esta infausta realidad indigente, opresiva y lúgubre, la conjura de fondo solamente el agua: profusa, silenciosa; sufriente, aprisionada, cerquitica en El Cercado, elefantiásica, inútil, arrellanada en las faldas de nuestra madre sierra; atónita, incomoda y penitente, esperando con clamor suplicante un samaritano tubo que se apiade de los tepichikana y mande para el infierno de una vez por todas a Jamushiri, al ángel de la muerte wayuu: el hambre.
*Un sistema sanitario lógico no está para curar y rehabilitar el hambre endémica, encarnizada en el pobre pueblo wayuu como triage I (muerte inminente).*
Sin agua y sin comida, la atención primaria en salud o cualquier estrategia sanitaria es el infantil cuento del gallo capón: un David sin honda, un pañito de agua ante la determinante y gigante hambruna Goliath. El hambre y la sed, se previenen, curan y rehabilitan con soberanía alimentaria –agua y comida producida en el propio territorio–.
Cabe reconocer que, si bien es cierto que en La guajira hay mucha corrupción, también es cierto que allá no todo es delito y crimen. Criminal es que de La Guajira salgan tubos pletóricos de gas para todas partes, y no haya uno que salga de la Represa del Ranchería para la Guajira arriba.
—No más carreta y votadera de corriente—Dijo, al fin, exasperado, el médico urumitero José Octaviano Liñán, al filo de la tarde, cuando ya el cobrizo sol guajiro descansaba en Jepira (el cielo wayuu), junto con las almas de los angelitos tepichikana, muertos de hambre y sed.
Y adusto remachó:
—Este es el cuento del gallo capón, la repetición de la repetidera, una mamadera de gallo, ustedes viaticando y nosotros rumiando mesas de trabajo y power point, y nada que resuelven este chicharrón.
—La atención primaria en salud fracasó en las comunidades indígenas, busquemos otra forma de atender a la gente—Dijo Liñan, con fuerte temperamento desértico.
Y presentó una “Propuesta para la atención con servicios básicos de salud a la población indígena wayuu dispersa de la Alta Guajira” que, lejos de resolver el problema de fondo, sí trata con recursos de la salud la mortandad tepichikana como una urgencia triage I, y a mi juicio y criterio, bien vale la pena, que la ministra designada Carolina Corcho, se siente con Liñan, con las autoridades indígenas y nosotros, a examinarla y ponerla en práctica.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. Nº 25 (Septiembre-Noviembre 2022).





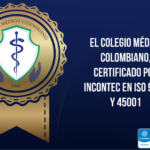




Deja un comentario